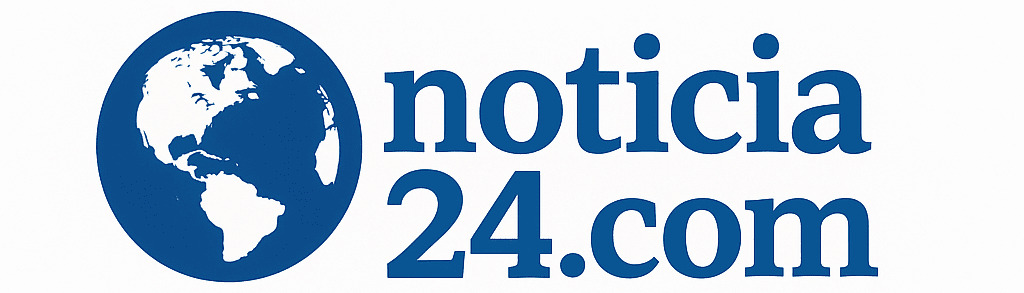A cuarenta años del asalto al Palacio de Justicia por parte del comando “Iván Marino Ospina” del M-19 y del posterior operativo militar realizado por la Fuerza Pública, se vuelve evidente la corrupción que permea el poder político, militar y administrativo del Estado colombiano, así como la pérdida de rumbo de una organización insurgente. Este trágico acontecimiento sigue impactando la memoria colectiva de los colombianos, lo que obliga a reafirmar la necesidad de un alto al fuego en homenaje a todas las víctimas y a reivindicar la democracia, que ha visto una continuidad de violaciones a sus principios fundamentales desde entonces.
Un eco del pasado
Estos 40 años parecen no haber transcurrido. En vez de una simple conmemoración, debería haber un llamado a reflexionar sobre el daño que el conflicto armado sigue causando a la vida democrática. La situación actual refleja que algunos insisten en no mirar atrás para aprender, sino en acusar y condenar. Este enfoque crea un ciclo interminable de dolor y rencor, enfocándose en culpables únicos, ya sea el M-19 o la Fuerza Pública, a expensas de una verdad histórica que abarca a todas las partes involucradas.
El asalto al Palacio de Justicia se dio bajo el lema “Operación Antonio Nariño, por la defensa de los Derechos del Hombre”, cuya motivación fue hacer un juicio político al entonces presidente Belisario Betancur por el presunto incumplimiento del Acuerdo de Paz. Este acto, sin embargo, aupó una grave violación de los derechos humanos de los civiles presentes en las instalaciones. Días antes del ataque, las autoridades ya tenían conocimiento sobre los planes del M-19, lo que pone en evidencia la fragilidad del Estado de Derecho en Colombia.
La destrucción del Palacio
La forma en que se destruyó el Palacio de Justicia simboliza la desaparición de la democracia y el Estado de Derecho. En la fachada del edificio estaba grabada una famosa cita de Francisco de Paula Santander que enunciaba la importancia de la ley en la consecución de la libertad. En vez de una retoma del Palacio, lo que ocurrió fue su demolición, dejando como resultado el borrado de la sede de la justicia, además de un número significativo de desaparecidos.
La tragedia culminó en el fallecimiento de aproximadamente 100 civiles y dejaron en la oscuridad a muchos otros, cuyo paradero sigue sin conocerse. El entonces presidente Betancur asumió la plena responsabilidad de las decisiones tomadas durante el operativo, reflejando la delgada línea entre la búsqueda de la legalidad y el uso de la violencia.
Interrogantes sobre la violencia y la legalidad
Las palabras del coronel Luis Alfonso Plazas Vega, defendiendo su papel en el rescate de los rehenes, ilustran la complejidad de las narrativas sobre el evento. Según él, el operativo militar había salvado la democracia, desestimulando cualquier tipo de insurrección del M-19 y asegurando la realización de elecciones futuras. Sin embargo, la lógica detrás de estas afirmaciones plantea serias dudas sobre las dinámicas de poder en Colombia durante esos años.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado al Estado colombiano por varios crímenes relacionados con estos hechos, incluyendo el asesinato de figuras clave y la desaparición de otros ciudadanos. Este nivel de intervención internacional pone en relevancia la continua ausencia de justicia en un país marcado por la impunidad.
Una memoria que lucha por su reconocimiento
Hoy, al cumplir 40 años de esa fatídica jornada, la confrontación sobre su significado y su impacto político e institucional persiste, generando una disputa entre voces que buscan obtener réditos políticos. Las víctimas siguen siendo revictimizadas mientras los actores estatales e insurgentes intentan esquivar sus responsabilidades. Es vital evitar la manipulación de la memoria y propiciar narrativas que fomenten una reflexión más profunda sobre el pasado.
La Fundación Carlos H. Urán es un ejemplo de los esfuerzos que buscan promover memorias democratizadoras y no venganjeras. La responsabilidad recae sobre los medios de comunicación y el sistema educativo para difundir estas memorias, evitando así que el horror vuelva a repetirse en nuevas formas. La afirmación del entonces procurador general de la Nación, Carlos Jiménez Gómez, es clara: “En el Palacio de Justicia hizo crisis el tratamiento que todos los gobiernos han dado a la población civil en el desarrollo de los combates armados”.