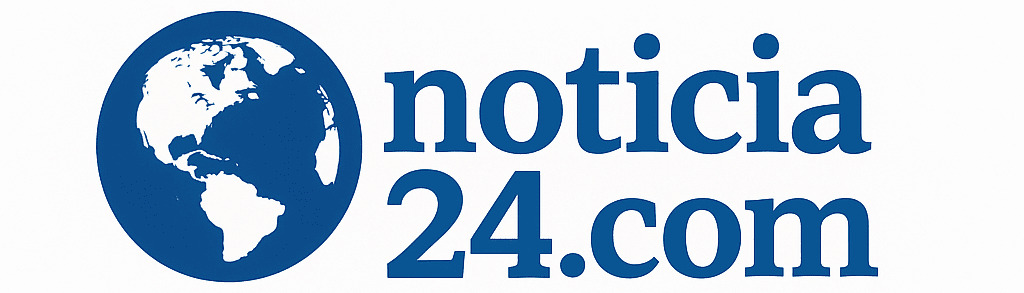El juicio contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe ha sido objeto de dos sentencias recientes del sistema judicial. La condena emitida por la jueza Sandra Heredia el 28 de julio marca un importante hito, mientras que la sentencia absolutoria del Tribunal Superior de Bogotá, dictada el 21 de octubre por el magistrado Manuel Antonio Merchán, se basó en la premisa de que, ante la falta de pruebas directas, prevalece la presunción de inocencia.
Este prolongado proceso judicial ha mantenido en vilo a gran parte del país, entregando una imagen del sistema judicial que evoca la idea de que en Colombia «cohabitan la justicia y la impunidad». Esta diversidad en la experiencia judicial revela lo que Gabriel García Márquez planteó sobre nuestra aprehensión de las leyes y su dificultad para ser aplicadas con equidad.
Un tercer acto en el juicio
La historia judicial del caso aún no culmina; se anticipa un tercer acto con el recurso de casación que presentarán los abogados de las víctimas ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Esta instancia, que fue el punto de partida de la investigación, había sido eludida por Uribe al renunciar a su fuero parlamentario. El Tribunal Superior desestimó pruebas clave, incluyendo una interceptación que reveló intentos de soborno a un testigo, Juan Guillermo Monsalve, lo que llevó a la condena de Diego Cadena, abogado del expresidente. Sin embargo, dos magistrados del Tribunal, Merchán y Alexandra Ossa, ignoraron estas pruebas, mientras que Leonor Oviedo, en su salvamento de voto, argumentó que la evidencia contra Uribe era contundente.
La sentencia controvertida
La sentencia absolutoria, según Oviedo, ignora hechos probados, como las reuniones entre el abogado Cadena y el exparamilitar Vélez, que buscaban alterar testimonios. A pesar de esta fundamentación, los magistrados del Tribunal se apoyaron en una jurisprudencia que favorecía a Uribe, lo que genera una crítica hacia la separación entre la verdad judicial y la realidad fáctica. Esta disparidad entre lo legal y lo verdadero refleja un contexto complicado en la aplicación de la justicia en Colombia.
El papel de la ciudadanía
La responsabilidad por estas contradicciones no recae únicamente en los jueces, sino también en los ciudadanos que eligen a sus gobernantes. Este fenómeno nos lleva a cuestionar cómo los ciudadanos pueden respaldar a candidatos con trayectorias cuestionables. Es crucial entender que la justicia no puede substituir el rol activo de la política y la responsabilidad ciudadana. La decisión de elegir representa una disonancia cognitiva y ética que puede facilitar la llegada de líderes con agendas dañinas.
El juicio ciudadano como mecanismo de control
El verdadero juez en una democracia es el ciudadano, quien, a través de su voto, tiene el poder de tomar decisiones sobre el futuro político del país, al margen de las absoluciones o condenas judiciales. Alteraciones en los principios de «seguridad nacional» o «paz total» deben ser evaluadas no solo por sus intenciones, sino por sus consecuencias reales sobre la sociedad. Las elecciones se convierten así en un referéndum sobre el desempeño de nuestros líderes y sus políticas.
Similitudes entre Trump y Uribe
Los casos de Donald Trump y Álvaro Uribe ilustran la importancia de esta responsabilidad. A pesar de la condena de Trump por múltiples delitos, recibió el apoyo de más de 77 millones de votantes en las urnas. De manera similar, Uribe fue reelecto bajo circunstancias cuestionables, enfrentando escándalos de corrupción y complicidad con actividades delictivas, que, sin embargo, no le impidieron obtener el respaldo electoral que le otorgó impunidad política. Si los ciudadanos continúan eligiendo a líderes vinculados a crímenes, la impunidad se perpetuará tanto a nivel penal como político.
Por lo tanto, el juicio relevante es el que cada ciudadano ejerce al votar, ya que este acto puede definir el rumbo hacia una mayor justicia o perpetuar un estado de impunidad en el país.